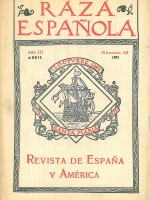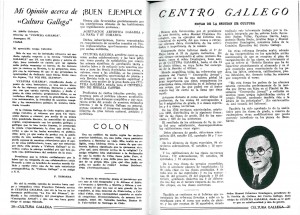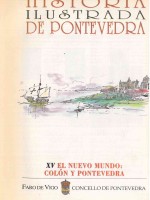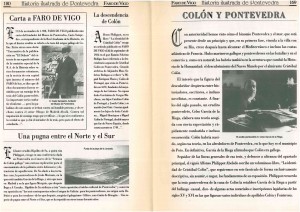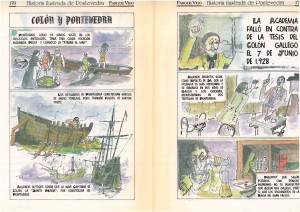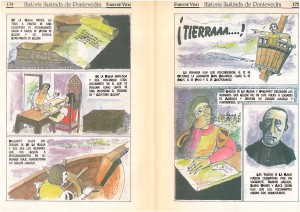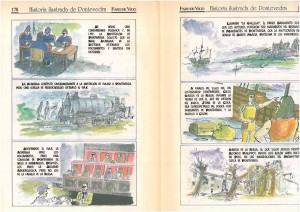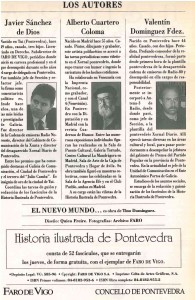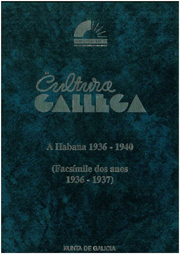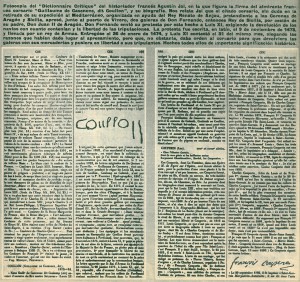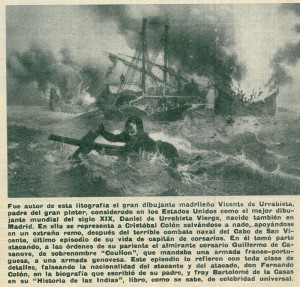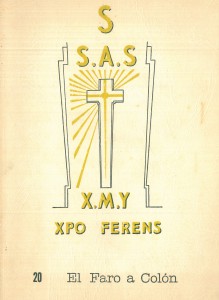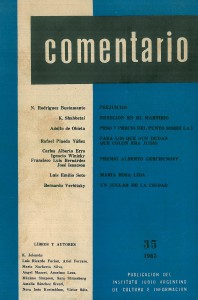El 11 de octubre del pasado año, víspera del Día de la Raza, tuve el honor de presentar a la Real Academia un informe en el que hacía la siguiente afirmación.
“El apellido del Descubridor de América no tiene relación alguna con los Colom- bo genoveses, ni con los Colón de Pontevedra, ni con los Colom de Córcega o de nuestras tierras de Levante, ni con alguno de los considerados, hasta ahora, como , ascendientes del Descubridor. El Colón de Don Cristóbal es, simplemente, otra forma más del sobrenombre de “Coulon” o “Coul- lon”, con que fue conocido en Francia su pariente el vicealmirante de Luis XI, Guillermo de Casenove.”

Mi afirmación no pudo ser más clara y sencilla, y pasado mi informe a la Comisión de Indias, tuve la satisfacción de escuchar, en la sesión siguiente, que la Comisión consideraba interesante el informe por mí presentado y me pedía lo documentara.
En apoyo de lo que afirmaba, ya hice en mi informe una ligera exposición de cuáles eran los documentos base de mi tesis. Considero que la mejor manera de documentar ésta, es ir aportando las pruebas cronológicamente, tal como fueron apareciendo en crónicas e historias. Y como, en realidad, versan en su mayor parte sobre el primero de los Almirantes Colón, famoso corsario gascón, al servicio de Francia, comenzaré refiriéndome a Alonso Fernández de Falencia, primer cronista castellano que lo cita, en el capítulo VII del libro 24 de su famosa obra «Los treinta libros de los anales de España”, escrita en latín y traducida al castellano por el ilustre archivero señor Paz y Melia.
AÑO 1475: EL CORSARIO ALMIRANTE FRANCES COLON COMIENZA A FIGURAR EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
La acción que transcribimos ocurrió a mediados del año 1475, antes de que se firmara el Tratado de alianza de 8 de septiembre de dicho año, entre don Alfonso V de Portugal y Luis XI de Francia.
“Infestaba el mar de Occidente un pirata llamado Colón, natural de Gascuña, al que sus afortunadas expediciones habían permitido reunir gruesa armada y ostentar el título de Almirante del rey de Francia. Por él se habían hecho los franceses aptos para la navegación porque antes se les consideraba o desconocedores de tal ejercicio, o poco experimentados en las expediciones náuticas. Después de combatir largo tiempo en Francia con los ladrones, casos adversos de fortuna le sumieron en la desgracia, y ya hacia la mitad de su vida, se consagró a la del mar y <se enriqueció rápidamente merced a sus crueles y pérfidos procedimientos de pirata.”
COLON ERA SOBRINO DEL ALMIRANTE FRANCES GUILLERMO DE CASENOVE, DE SOBRENOMBRE «COLON»
EN LAS NAVES DE SU TIO, CRISTOBAL COLON ATACO LOS NAVIOS Y LOS COSTAS DE FERNANDO EL CATOLICO
Esto explica el misterio de que se ro deó el Descubridor al venir a España
QUEDA TOTALMENTE DESCARTADA LA TESIS GENOVESA, QUE ES UNA PATRAÑA HISTORICA. CRISTOBAL COLON NADA TUVO QUE VER CON ITALIA
COMO SU TIO. EL ALMIRANTE FRANCES. COLON ERA GASCON
“Buscó para compañeros a algunos vascongados, gascones, ingleses y alemanes, aficionados a aquella vida; construyó una gruesa nave reforzada en las bandas con fuertes vigas, para resistir el choque de las máquinas enemigas; inventó otras de diversos géneros y en épocas determinadas salía del puerto de Harfleur, plaza de Normandia, en la costa del océano, frontera a Inglaterra, y atacando furiosamente a cuantas naves mercantes se encontraba en la travesía, se apoderaba de sus riquezas.”
“En esas correrías habla llegado a las , costas de Portugal y al Estrecho de Cádiz, dirigiendo sus principales ataques contra portugueses y genoveses, por lo que el rey de aquella nación, don Alfonso, aliado entonces del inglés contra Francia, había enviado una armada en persecución del pirata…”
“Entre tanto, el rey Luis, ya amigo de don Alfonso de Portugal, deseando desahogar con España un innato prurito de guerra, antes de declararla, mandó a Colón que se reuniera con los marinos portugueses. Arribó el pirata a las costas de Lisboa y entró en la desembocadura del Tajo, con siete gruesas naves, y púsose en espera de los mercaderes vascongados que llevaban a Flandes vino, aceite y otros géneros. Muy ajenos estaban ellos de temer nada de Colón, con quien tenían frecuentes tratos, a quien algunas veces habían acogido benignamente y en cuyas naves iban muchos marineros de Vizcaya, Confiados, además, en el afecto que los de estas provincias se profesan cuando están lejos de ellas, nada recelaban del pirata, pero éste, al divisarlos, cuando doblaban el Cabo de San Vicente, puso hacia ellos las proas. Seguros entonces de que venían a su encuentro marchaban confiados a recibir al que creían amigo, sin cuidarse, por tanto, de tomar las armas, y según costumbre de la gente de mar, le preguntaron con qué intención venían en su busca. Colón, dándose por muy amigo de los patrones de las naves, se limitó a indicar pasasen a la suya para ver por las relaciones de carga, si entre la de los andaluces habían introducido alguna los genoveses. Sin demora obedecieron los incautos vascongados y el pérfido pirata les obligó traidoramente a que le entregasen las nueve naves. Dos lograron huir merced a la astucia de cierto vascongado, pero se apoderó de las otras siete y envió a Inglaterra a vender el cargamento de vino y aceite, géneros de que allí se carece.”

1) Facsímil de la carta del Rey Juan II de Portugal, que constit la mejor prueba del parentesco don Cristóbal Colón con el almirante corsario gascón Guillermo de Casenove. Ambos eran bien conociodos por Don Juan, desde que éste, 1474, había asumido la dirección de los asuntos de Harina por delegación de su padre, Don Alfonso.
2) Circular cursada por los Cónsules de Mar de la ciudad de Barcelona a to las villas, castillos y lugares de la 00 de Levante, avisando estén alerta por I ber sido avistado en la costa de Valen a un corsario llamado Colón con una armada de siete naos el 20 de septiembre. La circular es de 6 de octubre de 14 Esta circular prueba la verdad de la armación hecha por Cristóbal Colón a Reyes Católicos en su carta dirigida desde Cuba en 1495, refiriéndoles el intento que tuvo hallándose como corsario al vicio del Rey Renato de Anjou, pretendiente a las coronas de Aragón y Sicilia de atacar a la galera “Fernandina”, que no llegó a ejecutar por haberse enterado que estaban con ella otras dos na y una carraca. Fue sin duda como capitán de una de las naos de su pariente corsario Colon, en su expedición al Mi diterráneo en ayuda del pretendiente.
La amistad del corsario con los capitanes vizcaínos, y el hecho de llevar en su armada una buena parte de la marinería vizcaína y gascona, parece indicamos como lugar de su nacimiento, algún pueblo próximo a la frontera franco-española.
La miserable acción que acabamos de relatar, cometida como hemos indicado a mediados de 1475, debió de tener gran resonancia en el pueblo vascongado con el que siempre, hasta entonces, había estado en excelentes relaciones.
AÑO 1476: MES DE JULIO. EL ALMIRANTE FRANCES COLON ATACA LAS COSTAS DE ESPAÑA
Al año siguiente, declarada ya la guerra entre España y Francia, salió el almirante Colón de Harfleur, con nueve grandes naos, camino de Fuenterrabía, y al pasar por Brest, encontró en su puerto cuatro naos de súbditos del Bey Católico, logrando apoderarse de dos de ellas, a cuyas tripulaciones aniquiló. Las otras dos pudieron huir. Llegado a Fuenterrabía el día 8 de julio, en ayuda del ejército de tierra del rey de Navarra, estuvo diez días a la vista de dicho puerto, y desembarcó su gente, “y con la que había en la Fuerza de la villa (cuenta Isasti en su Compendio Historial de Guipúzcoa), hubo un recio encuentro y volvió el corsario a sus navíos con pérdida de cien hombres”.
Seguimos con los “Anales de España”, de Alonso de Palencia, que nos relata en su libro XXVn, capítulos IV, V y VI la segunda aparición del almirante Colón por las costas de España. El Capítulo IV termina con los párrafos siguientes referentes al corsario y a su partida de Fuenterrabía.
“Al dirigirse a Bermeo, una recia tormenta arrojó al mayor de sus navíos contra la costa enemiga, y viendo a los otros empujados sobre las rocas a punto de estrellarse, dio rápidamente orden de salir a alta mar. Al dar vista a las costas de Asturias y Galicia, trató de compensar con alguna póresa la pérdida de su navio, mas al querer atacar a Bibadeo, los vecinos, ya prevenidos a la defensa con tropas auxiliares, le mataron mucha gente, y de tal modo le escarmentaron, que amedrentado con el doble descalabro huyó a Portugal en busca de tranquilo refugio.” Efectivamente debió de huir, sin detenerse a ayudar a Pontevedra, Vivero y Bayona, que se habían alzado en Galicia a favor del rey de Portugal, y que fueron, pocos días después, tomadas por la Escuadra de treinta navios que, al mando de don Ladrón de Guevara había ordenado el Bey Católico se organizara en Guipúzcoa y Vizcaya para salir en persecución del corsario, y que sólo se tardó días en organizar. Isasti, en su Compendio historial antes citado nos cuenta este episodio y agrega que “el rey don Femando se hallaba entonces en Galicia y visto lo que hicieron los guipuzcoanos alabólos mucho con palabras públicas, de grande honor y agradecimiento, porque en estas guerras derramaron tanta sangre propia y de sus enemigos. en servicio de su Beal Corona”.
MES DE AGOSTO. COMBATE NAVAL DEL CABO DE SAN VICENTE
En el capítulo siguiente, V del mismo libro, nos describe Palencia el terrible combate del Cabo de San Vicente, que tuvo lugar, aproximadamente, un año después de la traición llevada a cabo por el corsario Colón a sus amigos los vascongados, y en el mismo emplazamiento de aquel suceso, el 7 ó el 12 de agosto de 1476.
“Exasperado Colón con el naufragio de su nave junto a Bermeo y con el daño recibido en el ataque a ribadeo, anunció al rey de Portugal en cuanto entró en el puerto de Lisboa, que había resuelto barrer de de las costas andaluzas hasta el Estrecho de Gibraltar, cuantas embarcaciones encontrase. Llegó de seguida la noticia del ataque del Castillo de Ceuta y entonces don Alfonso reunió gran número de sus nobles y a toda prisa despachó dos galeras que habían escapado a los pasados desastres, la “Beal” y la “Lope Yáñez”, las tripuló con gran número de portugueses que también embarcaron en las once de Colón y las envío a la defensa de aquella plaza. Al mismo tiempo zarparon del puerto de .Cádiz, con rumbo a Inglaterra, tres gruesas naves genovesas, una galera grande y otro navio flamenco llamádo de Pasquerio, sin temor a otro peligro que el de las tormentas, por la magnitud de las embarcaciones y la numerosa tripulación, aumentada entonces por la previsión de experimentados genoveses para asegurarse contra los ataques de Colón. La fortuna lo dispuso de otro modo. Al divisar estas cinco embarcaciones, las trace unidades del rey de Portugal y de Colón, destacó éste una carabela a enterarse de quiénes eran y qué se proponían. Contestaron los genoveses que bien conocía Colón la firme alianza que con los franceses tenían, en cuya virtud disfrutaban de libre navegación por todos los mares. Pero él, con igual astucia que la emplead» con los obedientes vascongados, dijo qué el almirante, los maestres de las naves y los principales mercaderes podían pasar a la suya para enseñarle sus papeles. Como los genoveses no habían olvidado la pérfida conducta del pirata, se negaron a lo propuesto y empuñaron las armas. Adelantóse entonces Colón con la “Real” contra una de las tres galeras genovesas; la “Lope Yáñez” se arrimó al costado de otra, y una tercera clavó su arpón en la elevada, borda de la flamenca de Pasquerio. Las otras dos galeras genovesas, seguras de los ataques de las naves más pequeñas del pirata, auxiliaban a los suyos. Ante la tenaz resistencia de las galeras genovesas, Colón dio orden a otra de las suyas, también atestada de combatientes escogidos, de arrimarse al otro costado, a fin de apoderarse antes de ella entre las dos. No veía otro recurso más eficaz para combatir que el empleo de los artificios de fuego, con los que haciendo volar por los aires llamas de azufre y chispas encendidas, aterraba y vencía a sus enemigos. En aquella ocasión, sin embargo, unos y otros sufrieron el daño, porque cuatro naves del pirata, la “Real”, la pegada al costado de la genovesa, la que combatía con la galera grande y la que trataba de incendiar la flamenca, fueron, como las enemigas, presa de las llamas. Siete quedaron casi destruidas, y también hubieran sido las otras dos genovesas al no haber logrado extinguir rápidamente él fuego que empezaba a prender en ellas. Al defenderse de los ataques de otras embarcaciones, perdieron gran parte de la gente. También perecieron todos los genoveses y alemanes de las otras galeras, menos ciento cincuenta que se salvaron a nado y recogieron las carabelas portuguesas, cuyos tripulantes miraban, desde la playa de Lagos, qué término tendría aquel encarnizado combate que duraba diez horas. Quinientos nobles portugueses perdieron allí la vida, hundidos en las aguas a causa del peso de las armaduras. Además, dos mil franceses y portugueses perecieron entre las llamas o al filo de las espadas. Colón, con unos pocos, logró a duras penas subir a otras naves. Tal fue el terrible desastre de este pirata, tan funesto también para los ladrones franceses y para la nobleza lusitana…”
“Perdiéronse siete grandes naves, a saber: cuatro de Colón y portuguesas, una de las tres mayores genovesas y la urca y la corbeta de Flandes. Lograron arribar a Cádiz dos de las genovesas, cuya tripulación lamentaba tristemente la pérdida de la mayor parte de sus compañeros en el combate. Ocurrió éste el 7 de agosto de 1476, no lejos del Cabo de Santa María, en la costa andaluza, a unas noventa millas de Sanlúcar de Barrameda. Achacaban algunos el desastre de las dos armadas a la fortuna del rey don Fernando, por ser genoveses y portugueses enemigos de la Corona aragonesa y del poder de Castilla. Don Femando, sin embargo, lamentó mucho el descalabro de los primeros, porque trataba de reconciliarlos con los catalanes y hacerlos amigos de los castellanos, siguiendo los consejos de su tío don Fernán- do de Ñapóles, que, a la sazón, negociaba alianza con los genoveses y quería tener a su lado por auxiliar en esta negociación a su sobrino.”
El relato del mismo combate que nos da Mosén Diego de Valera en el capítulo XXI de su “Crónica de los Reyes Católicos”, en nada difiere de la anterior, por cuyo motivo lo omitimos, no sin indicar que Mosén Diego nos señala como fecha la del 12 de agosto, en lugar del 7 que nos fija Patencia.
Cotejando estos relatos con los de fray Bartolomé de las Casas, en su “Historia de las Indias”, y don Femando Colón, en la Biografía de su padre, nos encontramos que éstos señalan la presencia de Cristóbal Colón en el combate (cosa que Falencia y Valera ignoraron) y que afirman, al mismo tiempo, que Cristóbal Colón era pariente del almirante corsario. Como estas afirmaciones tienen una importancia capital en nuestra prueba, vamos a dar cuenta de ellas, transcribiéndolas literalmente. Comenzamos por las de fray Bartolomé.
“Según todos afirman, este Cristóbal era genovés de nación; sus padres fueron personas notables, en algún tiempo ricos, cuyo trato en manera de vivir debió ser por mercaderías por la mar, según él mismo da a entender en una carta suya; otro tiempo debieron ser pobres por las guerras y parcialidades que siempre hubo y nunca faltan en Lombardía. El linaje de suyo dicen que fue generoso y muy antiguo, procediendo de aquel Colón, de quien Comelio Tácito trata en el libro XH al principio, diciendo que trujo a Roma preso a Mitridates, por lo cual le fueron dadas insignias consulares y otros privilegios por el pueblo romano, en agradecimiento a sus servicios. Y es de saber que antiguamente el primer sobrenombre de su linaje dicen que fue Colón; después el tiempo andando» se llamaron Colombos los sucesores de dicho Colón romano o capitán de los romanos…, pero este ilustre hombre, dejado el apellido introducido por la costumbre, quiso llflimirsp Colón, rAgtit.iiyp»r>ringo al vocablo antiguo.”
Hace más de sesenta años que Henry Vignaud, en sus “Etudes Critiques sur la vie de Colomb”, descubrió que este cuento, que relatan Don Femando y Fray Bartolomé, del Colón, capitán romano, citado por Comelio Tácito “en su Libro XH, al principio”, no tenía base alguna. El historiador francés demostró que en el texto de Tácito el que lleva preso a Roma a un Rey Mitridates, y recibe como premio las insignias Consulares, se llama Junius Cibo, y no Colón. Difícilmente podría derivarse de Cibo el apellido Colombo, pero no menos difícil seria el explicamos cómo Don Crstóbal, “dejado el apellido introducido por la costumbre, quiso llamarse Colón, restituyéndose al vocablo antiguo”.
También conviene señalar en este párrafo de fray Bartolomé, el parecido existente de los antecedentes de los padres de Colón, “personas notables, en algún tiempo ricos”, con los que del propio Guillermo de Casenove, nos dejó Alonso de Falencia: y la afirmación que sigue de “cuyo trato en manera de vivir debió ser por mercaderías por la mar, según él mismo da a entender en una carta suya”, tan distinta de la supuesta en la tesis genovesa.
Después de estudiar lo que, referente al origen del apellido Colón, aparece en el capítulo n de la Historia citada de fray Bartolomé, pasamos ahora al capítulo IV en que nos hace una relación del combate, dándonos cuenta antes de la razón polla cual don Cristóbal tomaba parte en él.
“Como fuese, según es dicho, Cristóbal Colón tan dedicado a las cosas y ejercicios de la mar, y en aquel tiempo anduviese por ella un famoso varón, el mayor de los corsarios que en aquellos tiempos había, de su nombre y linaje, que se llamaba Columbo Júnior, a diferencia de otro que había sido nombrado y señalado antes, y aqueste Júnior trajese grande armada por la mar contra infieles y venecianos, w otros enemigos de su nación, Cristóbal Colón determinó ir e andar con él, en cuya compañía estuvo y anduvo mucho tiempo. Este Columbo Júnior, teniendo nuevas que cuatro galeazas de venecianos eran pasadas a Flandes, esperólas a la vuelta entre Lisbona y el Cabo de San Vicente, para asirse con ellas a las manos; ellos juntados, el Columbo Júnior a acometerles y las galeazas defendiéndose y ofendiendo a su ofensor, fue tan terrible la pelea entre ellos, asidos «tinos con otros con sus garfios y cadenas de hierro, con fuego y con las otras armas, según la infernal costumbre de las guerras navales, que desde la mañana hasta la tarde, fueron tantos los muertos, quemados y heridos de ambas partes, que apenas quedaba quien de todos ellos pudiese ambas armadas, del lugar donde se toparon, una legua mudar. Acaeció que en la nao donde Cristóbal Colón iba o llevaba quizá a cargo, y la galeaza con que estaba aferrada, se encendiesen con fuego espantable ambas, sin poderse la una de la otra desviar, los que en ellas quedaban aún vivos ningún remedio tuvieron sino arrojarse a la mar; los que nadar sabían pudieron vivir sobre el agua algo, los que no, escogieron antes padecer la muerte del agua que la del fuego, como más aflictiva y menos sufrible para la esperar; el Cristóbal Colon era muy buen nadador y pudo haber un remo que a ratos le sostenía mientras descansaba, y así anduvo hasta llegar a tierra que es^ taría poco más de dos leguas de donde y adonde habían ido a parar las naos con su ciega y desatinada batalla…”
“Ansí que llegado Cristóbal Colón a tierra a algún lugar cercano de allí y cobrando algunas fuerzas del tullimiento de las piernas, de la mucha humidad del agua y de los trabajos que había pasado, y curado también, por ventura, de algunas heridas que en la batalla había recibido, fuese a Lisbona que no estaba lejos.»
Veamos lo que nos refiere don Fernando Colón sobre el por qué se halló su padre en el combate de San Vicente. No recogemos el relato que hace de este combate por parecerse extraordinariamente al que hemos transcrito de fray Bartolomé. En el capítulo V nos dice don Femando lo siguiente: “El principio y causa de la venida del Almirante a España y ser tan dado a las cosas del mar, fue un hombre muy señalado de su apellido y familia, muy nombrado por mar por la Armada que gobernaba contra los infieles y también la de su patria. Tal era su fama que espantaba con su nombre hasta a los niños en la cuna. Es creíble que este sujeto y su Armada fueron muy grandes, pues una vez apresó con ella cuatro galeras venecianas gruesas, cuya grandeza y fortaleza no será creída, sino de quien las hubiera visto armadas. Llamaron a este general Colombo el Mozo, a diferencia de otro más antiguo que fue gran hombre de mar.”
Antes, en el capítulo I de la Biografía de su padre, nos declara su incertidum- bre sobre el origen de su apellido con las siguientes palabras:
“El Almirante, conforme a la patria donde fue a vivir y a empezar su nuevo estado, limó el vocablo para conformarle con el antiguo y distinguir los que procedieran de él, de los demás que eran parientes colaterales, y así se llamó Colón; esta consideración me mueve a creer que así como la mayor parte de sus cosas fueron obradas por algún misterio, así en lo que toca a la variedad de semejante nombre y sobrenombre no deja de haber algún misterio.”
Del cotejo de estas cuatro relaciones resulta evidente que fray Bartolomé y don Fernando hacen referencia con su almirante Colombo el Joven al almirante corsario Colón, falseando su nacionalidad y su sobrenombre y falseando al mismo tiempo las nacionalidades del atacante y del atacado. El combate, como se demuestra claramente por los relatos de Palencia y Valera, fue entre la escuadra aliada franco-portuguesa, a las órdenes del pirata y la escuadra genovesa. Es de suponer que en esta acción iba don Cristóbal a las inmediatas órdenes de su pariente, y es seguro que el recuerdo de su participación en esta batalla le quemaba de remordimientos su conciencia, cuando al otorgar en Valladolid, viendo ya cercana su muerte, en 19 de mayo de 1505, agregó a continuación de su codicilo, una Memoria o relación de ciertas personas a quienes manda se entreguen determinadas cantidades, indicando “háseles de dar en tal forma que no sepa quien se las manda dejar”, y en ella figuran parte de los propietarios de los navios genoveses atacados en el combate del Cabo de San Vicente.
Por otra parte, al atribuir Fernando Colón al Almirante genovés que llama “Colombo el Joven”, entre sus hazañas, la de las cuatro galeras venecianas que los historiadores franceses la cuentan como una de las más famosas del Almirante corsario Colón lo identifica claramente con éste.
Entre los partidarios del Colón genovés hay todavía quien sostiene, para no aceptar que el Descubridor venía en la Armada del corsario, que don Cristóbal formaba parte de una de las tripulaciones de Génova. Don Salvador de Madariaga, autor de la—a mi juicio—mejor biografía que se ha escrito sobre el Descubridor (obra que he consultado muchas veces para escribir este trabajo), siempre ecuánime, como debe ser un verdadero historiador, da en su nota 9 al capítulo V de su “Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón” dos argumentos en contra de los que afirman figuró éste como combatiente genovés. El primero que como han probado eruditos italianos no figura el nombre de Colón en la lista de ninguna de las tripulaciones genovesas, y el segundo que si Vignaud aduce que en el testamento de Colón, como es cierto, lega ciertas cantidades de dinero a algunos genoveses, lo hace, como ya indicamos anteriormente, movido indudablemente por remordimiento de conciencia. También resulta para la tesis genovesa, no menos extraordinario, que don Bartolomé Colón, hermano de don Cristóbal, hijo según esa tesis, de modestos artesanos genoveses, viviera hospedado un año aproximadamente en el Palacio Real de París, en la parte de él en que habitaba madanie Ana de Beaujeu, hermana entera de Luis XI y regente que había sido de Francia. Esto es comprensible siendo don Bartolomé sobrino del vicealmirante Casenove, pero no de una modesta familia de taberneros italianos. Recuérdese que esto sucedía en el siglo XV.
CRISTOBAL COLON EN PORTUGAL
Llegado a nado Cristóbal Colón, según nos cuenta don Fernando y fray Bartolomé, al puerto de Lagos, de aquí pasó a Lisboa, donde conoció según manifiesta fray Bartolomé “en un monesterio que se decía de Santos, donde había ciertas Comendadoras (de que Orden fuese, no puede haber noticia) donde acaeció tener práctica y conversación con una Comendadora de ellas, que se llamaba doña Felipa Moñiz, a quien no faltaba nobleza de linaje, la cual hubo finalmente con él de casarse. Esta era hija de un hidalgo que se llamaba Bartolomé Moñiz del Perestrello, caballero criado del infante don Juan de Portugal”.
Ignoramos si fue verdad lo del monasterio, pero sí lo fue el matrimonio con doña Felipa, y probada la nobleza de su linaje, a poco que se conozca la organización social del siglo XV, con la diferenciación de clases, se comprenderá la imposibilidad de que un aventurero genovés, hijo de un tejedor tabernero, se casara con una noble portuguesa, relacionada con la familia real.
Su parentesco con el almirante corsario Colón fue lo que sin duda le f acilitó el situarse en el lugar que le correspondía y abandonar su arriesgada profesión de corsario. Más tarde, sus tratos con navegantes portugueses algunos de ellos descubridores, le llenaron su imaginación, ya de natural fantástica, de ensueños de llevar a cabo grandes descubrimientos. Atrevióse como consecuencia a proponer al rey _ don Juan II sus proyectos. Como estaban basados en el cálculo erróneo de don Cristóbal sobre la longitud del grado ecuatorial, no fueron aprobados, por lo cual, y habiendo muerto doña Felipa, pasó a España en el otoño de 1484, pensando que quizá en ella encontraría la ayuda que necesitaba.
AÑO 1484: CRISTOBAL COLON, HACIENDOSE LLAMAR CRISTOBAL COLOMO, LLEGA A ESPAÑA
Llegado a tierras, de Huelva, parece lógico suponer que su‘primera visita fuera en ellas dedicada a sus dos concuñados que residían en aquella ciudad, Pedro Correa y Miguel de Muliart, y que éstos fueran
los que le recomendaran visitar en el convento de Santa María de la Rábida al padre franciscano fray Juan Pérez. Hay que pensar que el Descubridor llevaba consigo, además de un equipaje en el que abundaban los libros, a su hijo Diego, de cinco años de edad. La llegada de don Cristóbal a La Rábida, como antes indico, debió ser preparada con anticipación. El Cristóbal Colomo extranjero, presentado como tal por fray Juan Pérez a los duques de Medinasidonia y Medinaceli, y al que este último sigue llamando Colomo en 1493, al regreso triunfante del Descubridor, hace pensar que recién llegado a La Rábida, fray Juan Pérez supo, o sabía ya de antemano, quién era su visitante. En cuanto el asunto pasó a manes de los Reyes Católicos, fray Juan Pérez debió exponer a éstos la verdad. No era el Rey Católico persona fácil de engañar, y es seguro que si no se lo hubiera declarado el religioso, lo hubiera él averiguado, ordenando se hicieran toda clase de pesquisas con objeto de conocer la procedencia y cuanto en su vida había realizado el Descubridor.
En el año 1487, el 5 de mayo, figura cobrando “Cristóbal Colomo extrangero” tres mil maravedís de la tesorería de los señores Reyes Católicos. En 17 de agosto se le paga por la misma tesorería otros cuatro mil maravedís más. Al año siguiente de 1488, en 18 de julio, Cristóbal Colomo cobra otros tres mil maravedís. Pero no terminan en esto las ayudas prestadas a Cristóbal Colomo “extrangero” por los Reyes Católicos, pues el 11 de mayo de 1489, por una real cédula, ordenan que tanto a Colomo como a los suyos “se les den buenas posadas sin dineros”.
Al parecer cobrando como “Cristóbal Colomo extrangero”, cosa desusada entonces en la Tesorería Real, sin expresar la naturaleza del cobrador, hace creer se trata de algún secreto de Estado, que convenía, cuantío menos de momento, no aclarar. Al firmar las capitulaciones redactadas, como se sabe, por el gran protector del Descubridor, fray Juan Pérez, y el tesorero de Aragón Coloma, firma por primera vez el futuro Almirante como “Cristóbal Colón”, con el sobrenombre con que hasta entonces era conocido en el extranjero.
El Rey Católico perdonó, sin duda, y dio al olvido los ataques que de los dos corsarios Colón, Cristóbal y su pariente, había recibido en sus navíos y en las costas de sus territorios.
AÑO 1488: SE CONFIRMA EL PARENTESCO DEL ALMIRANTE FRANCES CON DON CRISTOBAL
 Ahora bien, en 10 de marzo del año 1488. es decir, un año anterior a la Real Crédula citada, Cristóbal Colón había recibido una carta del rey de Portugal, en la que. contestando a una que Colón le había dirigido, le daba aquel monarca seguridades para mi ida a aquel reino. En ella el rey en el sobrescrito dice:
Ahora bien, en 10 de marzo del año 1488. es decir, un año anterior a la Real Crédula citada, Cristóbal Colón había recibido una carta del rey de Portugal, en la que. contestando a una que Colón le había dirigido, le daba aquel monarca seguridades para mi ida a aquel reino. En ella el rey en el sobrescrito dice:
“A Xpoual Collon noso especial amigo en Sevilla”, y en el texto de la carta aparece dirigida a “Xpoual Colon”.
“Nos Dom Joham per graza de Déos, Rey de Portugal!, á dos Algarbes; da aquem é da allem mar om Africa; Senhor de Guiñee vos enviamos muito saudar…” a XX días de marzo de 1488. El Rey.”
Esta carta de don Juan II es la que más valor tiene para la prueba del parentesco de don Cristóbal Colón con el corsario Colón, vicealmirante de Francia. Don Juan II de Portugal fue encargado por su padre el rey don Alfonso V, en el año 1474, de la dirección de las Armadas y descubrimientos geográficos del reino vecino. Fue. por tanto, quien con el corsario francés organizó el ataque a los puertos españoles en el -estrecho -de Gibraltar, que jio llegó a realizarse como consecuencia del desastre de la Armada franco-portuguesa en el combate antes citado del cabo de San Vicente. El corsario había muerto en 1483, y el hecho de concederle, tanto en la carta como en el sobrescrito, los sobrenombres de Colón y Collón, que usó el corsario, demuestra claramente—a mi modo de ver—que al rey don Juan le constaba el cercano parentesco que unía al Descubridor con el almirante francés, y que le daba dos de los sobrenombres que éste usó y con los que fue conocido, pareciendo considerarle hasta cierto punto como uno de sus herederos. Este testimonio del parentesco es el tercero, ya que anteriormente hemos señalado las declaraciones sobre el mismo, dadas por fray Bartolomé y por don Femando.
Existe un cuarto testigo de este parentesco y es el propio don Cristóbal, que en la carta que lleno de amargura escribió al llegar a España preso en 1500, a dona Juana de la Torre, ama del príncipe don Juan, le dice: “Yo no soy el primer almirante de mi familia.” Y esto era cierto, porque el primer almirante Colón conocido en España fue, como queda demostrado, el corsario francés, y el segundo almirante que llevó el sobrenombre de Colón fue don Cristóbal.

SE ACLARA QUIEN FUE EL ALMIRANTE FRANCES COLON
 Precisa averiguar ahora cómo se llamaba el que hasta entonces, sin nombre propio, figuraba como almirante francés Colón.
Precisa averiguar ahora cómo se llamaba el que hasta entonces, sin nombre propio, figuraba como almirante francés Colón.
El historiador francés Henry Vignaud nos dice en sus “Etudes critiques sur la vie de Colomb”, en el capítulo I, que se titula: “Colomb, corsaire fameux, grand homme de mer”. “Guillaume de Caseno- ve, dit Coullon”. “Son véritable nom”, “Fernand Colomb, comme on l’a vu, parle de deux Colombo célébres, membres de sa fa- mille, dont l’un, marin redoutable, était appelé le Jeune, pour le distinguer de l’autre qui était également un grand homme de mer. C’est tout ce qu’il dit de ce demier. Mais dans les documents et écrits du temps, on trouve nombre de mentions de ce personnage sous les noms de Colombo, Columbus, Cullam, Colon et méme Coror. En France, il était connu sous le nom de Coullon, dont les Italiens ont fait Colombo. Nous savons que c’est bien de lui que Fernand Colomb a vou- lu paiier, parce qu’il eut souvent maüle á partir avec les Siciliens, les Génois, les Flamands, et les Castillans, et que les documents contemporains oü ces incidents sont mentionnées le désignent sous les différents noms qui viennen d’étre rappelés.
On sait aujourdliui que c’était un cadet de Gascogne qui s’appelait de son véritable nom, Guillaume de Casenove.”
Como se ve el origen gascón señalado por Alonso de Falencia en sus Anales Queda confirmado con lo que nos dice Hen- ry Vignaud. Probado como queda anteriormente el parentesco de don Cristóbal con el corsario Casenove, del cual heredó su sobrenombre de Colón, dicho parentesco y herencia hacen presumible el origen también gascón de don Cristóbal. Las manifestaciones de diversos testigos de que al Descubridor se le sentía extranjero en Castilla y que en su manera de hablar el castellano se le conocía que no era natural del Reino de los Reyes Católicos eran, desde luego, ciertas y lógico el que se lo notaran. Su idioma nativo fue probablemente el gascón, o acaso el vascuence, idiomas que hablara con sus familiares y con la marinería. Los gascones, vascones romanizados, de origen ibérico, es decir, hispano, habían ocupado en la antigüedad toda la Aquitania, que comprendía desde el nacimiento del Garona en los Pirineos hasta su desembocadura en Burdeos, y la costa del llamado golfo de Gascuña hasta la provincia de Labourd.
Dadas las relaciones que Guillermo tenía con los vizcaínos y los gascones, según hemos podido ver en los textos de Alonso de Palencia, el nacimiento de estos dos almirantes Colón debió tener lugar en el antiguo reino de Navarra, frontera con la provincia de Guipúzcoa, o acaso en la misma Guipúzcoa. Calculando los años en que ambos actuaron, si nacieron en Navarra, es muy posible fuera en tiempos en que el rey don Juan 31 de Aragón, como marido entonces de doña Blanca de Hebreux, su primera mujer, era rey consorte de dicho reino. Por muerte de doña Blanca recayó su corona en su hijo, el noble, culto y desgraciado don Carlos, príncipe de Viana, habiendo don Juan contraído segundo matrimonio con doña Juana Enrí- quez. madre del Rey Católico, surgieron graves desavenecias entre el príncipe y su padre, a poco de ser aquél coronado. Estas desavenencias terminaron en una sangrienta guerra civil, en la cual; Navarra y sus alrededores fueron campo de batalla durante años entre beamonteses y agramenteses: los primeros partidarios de don Juan y los segundos del príncipe.
Los Casenove, tenían dos ramas de su linaje en la zona de combate y una tercera muy cercana a él. En el lugar de Bardos, en el Labourd, hoy Cantón de Bidache, alza todavía sus viejos muros la casa palacio de Casenove, muy posiblemente la nativa de Guillermo. Otra, encontramos en Pamplona, donde en su archivo de la Diputación existe un documento del año 1568, litigado por Berenguer y Sancho de Casa- nova, hermanos, en que prueban ser hijos legítimos de un Juan de Casanova que demostró anteriormente ser descendiente de las casas y palacios de Echéverz y Ca- sanova, «en tierra de vascos”. La tercera, se hallaba, y se halla situada en la ciudad de Fuenterrabía, y por estar lindante con el reino pirenaico y enlazadas familias de esa zona con las de Navarra, puede considerarse como zona de combate. La rama de Puenterrabía era tenida como una de las principales de dicha ciudad y estaban dedicados sus familiares a la carrera del mar, dando la coincidencia posiblemente casual, de que en el siglo XVI figuran un Casanova que se llama Cristóbal y otro que se llama Diego.
Creer, dada la manera de ser de Guillermo de Casenove, que sí, como suponemos, nació en el reino de Navarra, no hubiera tomado parte en esas guerras civiles, me parece imposible. Sería cosa lógica que él, como navarro y luchador, teniendo en cuenta que Bardos, donde pensamos que acaso nació, era señorío de una línea fundada por Sancho García de Agramonte, feudatario del conde de Foix—que luego afrancesada se hizo famosa con los títulos de duque de Gramont, príncipe de Bidache y conde de Guiche—, tomara el bando agramontás, contrario al rey don Juan n, y acaso se hallara en la desgraciada jornada de Aybar, en 1452—en la que el príncipe de Viana cayó prisionero en manos de su padre—, y como consecuencia de ello se viera obligado a abandonar su tierra natal y emigrar a Normandía.
Esto me hace suponer, también como posible, que las luchas con los ladrones a que hace referencia Alonso de Falencia, fueran luchas sostenidas contra los beamonteses, dado el que unos y otros combatientes tenían, como en casi todas las guerras civiles—y en algunas que no son civiles—, mucho de ladrones. Lo cierto es que después de su inicua acción contra los vizcaínos, Guillermo, como súbdito, en su carrera de pirata, del rey Luis XI de Francia, procuró atacar cuanto pudo a las costas y naves de don Fernando, rey de Aragón y Castilla. El Descubridor se formó a su lado, según nos declaran fray Bartolomé y don Femando Colón, afirmando que pasó con él muchos años, y acaso el episodio como corsario a las órdenes del rey Renato de Anjou, por don Cristóbal recordado en su carta de 1495 a los Reyes Católicos, y que debió de tener lugar en la primera mitad de la octava década del siglo XV, lo realizara por delegación de su pariente Guillermo.
Es imposible comprender cómo los que han estudiado a fondo los orígenes de nuestro primer Almirante del Mar Océano, no hayan resuelto este problema hace ya mucho tiempo. Solamente la labor enredadora de fray Bartolomé y don Fernando, inventando la oriundez genovesa del Descubridor, apoyada entusiásticamente por una serie de falsificadores italianos, ha podido cegar hasta ahora a los investigadores, en tan terrible forma. Nuestro gran Fernández de Navarrete demostró hace más de ciento cincuenta años que el único documento en que don Cristóbal manifestaba haber nacido en Génova era falso, ya que en él, que no es nada menos que la fundación del mayorazgo de Colón, otorgado el 22 de febrero de 1498, figura la siguiente súplica, que demuestra claramente su falsedad: “Y asimismo lo suplico al Rey y a la Reina nuestros señores, y al Príncipe Don Juan, su primogénito nuestro Señor.” Recordemos que el malogrado Príncipe Don Juan había muerto el 6 de octubre del año anterior. Igualmente demostró la falsedad del codicilo militar.
Desgraciadamente el inventario de la Sección del Patronato Real de nuestro maravilloso Archivo de Indias de Sevilla, maravilloso por su arquitectura y por su riqueza documental, se redactó pocos años antes de la publicación del trabajo del que fue ilustre director de esta Real Academia, y como consecuencia, esos dos documentos falsos, que al que formó el inventario le parecieron de una autenticidad clara e indiscutible, recalcada por con entusiasmo, siguen confundiendo a los investigadores colombinos a su llegada, que como cusncia, siguen aferrados a la tesis Cristóbal novés.
Se hace preciso por ello—si la Real Academia considera probada mi afirmación, hecha el 11 de octubre—rogar a la dirección de dicho Archivo señale en las mismas páginas donde aparecen inventariados los citados documentos, su demostrada falsedad.
ORIGEN DEL SOBRENOMBRE DE «COLON»
Hacia el año 1452, acaso coincidiendo con la desgraciada batalla de Aybar, establecióse en el puerto de Harfleur, ya de mucho tiempo atrás nido constante de piratas en la costa de Normandía, Guillermo de Casenove. (Parece lógico suponer que si el año 1461, según afirma Ha- rrisss, era ya vicealmirante del Almirantazgo de dicha región, debió comenzar su vida de corsario ocho o diez años antes.) Hombre inteligente, belicoso y bravo, rodeóse, sin duda, de marinos expertos, merced a lo que pronto se hizo, si antes ya no lo era, gran conocedor de la vida del mar.
Construyó, como ya antes indicamos “una gruesa nave, reforzada en las bandas con fuertes vigas”, y con ella se dedicó al corso. El lugar donde organizó su guarida se prestaba a ello, por ser ruta obligada de todo el comercio marítimo del Mediterráneo y de la Península Ibérica con los Estados de Flandes. Su fama se extendió rápidamente por el norte de Francia y los pescadores bretones y normandos le consideraron como un héroe. Dieron, por ello en llamarle “Colón”, “Coullon” o “Coulón”, por las numerosas presas que realizaba, y con estos sobrenombres fue conocido y temido por la malina comercial europea, a excepción—en cuanto a temor—de la Francia.
Es indudable que el sobrenombre, en sus varias formas, halagó a Casenove, quien no sólo lo aceptó complacido, sino que lo usó detrás de su nombre y apellido. Como “Guillaume de Casenove, dit Coulon” figura en el encabezamiento de varios documentos y hay que agregar que cuando tuvo que signar algún papel de carácter oficial, sólo lo firmó, en grandes letras, con el sobrenombre de “Coullón”.
Vignaud, en “Etudes Critiques sur la vie de Colomb”, nos afirma que en Francia se ignora de dónde le venía a Casenové tal sobrenombre, y en nota, a este propósito, nos cuenta que a Jal, le producía gran extrañeza que a un corsario de las calidades de Casenove se le denominara “Coulon”, que los historiadores franceses traducen erróneamente por “Paloma”, en vez de haberle apodado “aguilucho” o “azor”. Vignaud nos cuenta también que Charles de la Ronciére suponía fuera debido a la gran nave “rápida y ligera” que construyó, que si nos atenemos a la descripción que de ella nos hizo Alonso de Palencia, contemporáneo de Casanove, es difícil pudiera ser rápida y ligera. Al encontrar que ninguna de las explicaciones dadas sobre el origen del sobrenombre me convencía, opté por consultar diversos diccionarios franceses e ingleses, y en ellos encontré la solución.
El Diccionario francés de Litaré, al tratar de la palabra “Coulon” nos da las acepciones siguientes:
“Un des noms vulgaires dg pigeon—Üou- lon chaud—. un des noms vulgaires de tourné-pierre. oiseau. — Coulon de mer, un des noms vulgaires de la mouette. — E. Latín Columbus. Coulon ou Colon était, dans l’aneienne langue le nom du pigeon.” El Diccionario Enciclopédico Le Grand Larcuse da a su vez del mismo vocablo las acepciones siguientes:
**Lat. columbus» pigeon. Nom usuel dans les départements du nord de la France, du pigeon domestique. Coulon de mer, nom sous lequel les peeheurs du Fas de Calais désignent les mouettes.
Hemos de señalar que según el Diccionario inglés de Oxford, en la costa sur de Inglaterra, al norte del Canal de la Mancha, encontramos que “mouette”—en castellano “gaviota”—, se dice indistintamente “Gull” y “Sea Gull”, correspondientes a “Coulon” y “Coulon de mer”, y a “gaviota” y “gaviota de mar”, de donde claramente se deduce que vale tanto simplemente “Coulon” como “Coulon de mer”. Pero en el Diccionario inglés, se hace una aclaración interesante: que “Gull” es vocablo derivado de “Voilenno” de origen céltico del cual derivan también el vocablo del bretón inglés “goelann” y el del bretón francés “goéland”. Continuando esta investigación he de agregar que en el Diccionario Grand Larousse, confirmando esta cita del vocablo “Goéland”, al tratar de él nos dice: “n. m. (mot bas bretón signif. mouette). Nom usuel des grosses mouettes”; resulta, por lo tanto, ser masculino. En el Diccionario de Littré, al ocuparse del vocablo “mouette” nos indica que es “s. f. Oiseau de mer de l’ordre des palmipédes, et á longues ailes. genre Gavia de Bresson: nom donné á plusieurs espé- ces de genre Larius de Linne, lequel com- prend les goélands et les mouettes”. Anotemos que es femenino. Y algo después agrega: “Pour établir un terme de compa- raison dans cette échelle de grandeur, ncus prendrons pour goélands tous ceux qui scnt de cas oiseaux dont la taille sur- passe celle du canard, et qui ont dixhuit ou vingt pouces de la pointe du bec á l’extremité de la queue, et nous appellerons mouettes tous ceux de ces oiseaux qui sont au-dessous de ces dimensions.”
Esta misma diferencia de denominación por tamaños nos la da al tratar de la palabra “mouette” el Grand Larousse asegurándonos, no en pulgadas, sino en centímetros, que varía de 25 a 65, Al tratar de la palabra “Goéland” ese mismo Diccionario la fija de 0,25 a 0,70 m. Estas pequeñas contradicciones encuéntranse en todos los diccionarios.
A mi entender, las distintas acepciones que dan los dos Diccionarios franceses a la palabra “Coulon”, son el resultado de la fusión en una sola, de dos antiguas palabras francesas de distinto significado, origen y género y de parecida ortografía. La una, “Coulon”, “Coullon”, “Colon”, todas con “n” final, de origen céltico, como derivados de la palabra del bajo bretón francés “Goéland”, vocablo masculino, equivalente a “grande mouette”, y cuyo parentesco con el bretón inglés, antes citado, de “Goelann” es indudable. La otra “Coulomp” de origen efectivamente latino, con “mp” finales, derivado ciertamente “ de “Columbus”, sinónimo de “Pigeon” (en castellano “paloma”) y de género femenino. (En uno de los documentos que se conservan del almirante Casenove, e1 escribano que redactó el documento le da el sobrenombre de “Coulomp”, a pesar de que en su firma se lee claramente “Coullon* . lo cual demuestra que la palabra “Coulomp”, hoy desaparecida en el léxico francés, existía en tiempo del almirante.)
Por otra parte, parece lógico pensar que si al parecido literal de los vocablos “Coulon” y “Coulomp” acompaña, como es indudable, un gran parecido físico entre “mouettes”, “Goélands”, por un lado, y “Figeons” por otro (gaviota, gaviotones y palomas), a pesar de ser bien distintas en costumbres y de distintas familias avícolas, al fundirse en uno aquellos dos vocablos, posiblemente en la Edad Moderna, el pueblo francés debió agregar a las primeras para diferenciarlas de las segundas, el “de mer”, que antes no hacía falta existiera.
Aclarado ya que “Coullon” es derivado del bretón francés “Goéland”, se ve clarísima la razón por la cual los pescadores bretones’ bautizaron con dicho sobrenombré a Guillermo de Casenove. Es fácil suponer cuál hubiera sido la reacción del corsario ante la persona que le hubiera llamado “Pigeon”, pues no era precisamente Casenove una inocente paloma. Llamáronle “Coulión” por “Goéland”, que en castellano correspondería más bien a “Ga- vioton” que a “Gaviota”.
Gaviotón, gaviota, ave nqiarina voracísima, con una vista sumamente penetrante que le permite divisar en sus vuelos a los peces que sobrenadan en el mar, para caer en vertical a hacer cruel presa en ellos. ¿Qué otra cosa hacía Guillermo de Casenove, “dit Coulión”, con los desgraciados navegantes que divisaba en la costa cerca su guarida de Harfleur?
CONSIDERACIONES FINALES
Demostrado ya el origen del sobrenombre de Colon, con que fue conocido el almirante Guillermo de Casenove; demostrado el parentesco que unió a don Cristóbal Colón con Guillermo, con quien convivió muchos años; demostrado que don Cristóbal usó este mismo sobrenombre, con el que fue conocido por el rey don Juan n de Portugal, queda probada la afirmación hecha por mí ante la Real Academia, el 11 de octubre. El apellido del descubridor de América ninguna relación tiene con Colombo, Colón gallego, Colom, etc.; es simplemente el sobrenombre que bretones y normandos dieron a Casenove, de quien lo heredó, o acaso lo usufructuó al mismo tiempo, nuestro gran almirante del Mar Océano. El origen gascón de Casenove hace presumible fuera también el de su pariente don Cristóbal, y es lógico se tenga por tal mientras no surja un documento auténtico que lo contradiga.
Lamento que Génova e Italia entera tengan un gran desengaño, pero la realidad es que sólo España, Francia y Portugal están verdaderamente relacionadas con el descubridor de América. La primera por la probable oriundez ibérica del autor, por haberse realizado a expensas de España, bajo nuestros estandartes y en nombre de los Reyes Católicos Femando e Isabel. La segunda, por haber estado a su servicio durante muchos años como corsario don Cristóbal Colón y ser el vocablo “Colón” del idioma antiguo francés el que como apellido inmortalizó el Descubridor. En cuanto a nuestra hermana ibérica Portugal, de no ser por la estancia de ocho años de don Cristóbal en sus dominios, donde se avecindó, donde se casó, donde nació su hijo don Diego, y donde respiró el ambiente obsesionante de los descubrimientos que llevaban a cabo los portugueses, probablemente nunca se le hubiera ocurrido pasar de capitán de corsarios a Descubridor.
Fernando del VALLE LERSUNDI
C. de la Real Academia de la Historia
 El proceso de la verdadera patria del descubridor de América, acalla de entrar en nna nueva fase, por virtud de los nuevos hallazgos de seis documentos exhumados de los históricos Archivos de Pontevedra, cuyos documentos reúnen todas las condiciones de autenticidad, por haher sido otorgados ante notario o fedatario público, en los que aparecen los nombres de Cristóbal de Colón, Juan de Colón y otras personas de la genealogía del Descubridor.
El proceso de la verdadera patria del descubridor de América, acalla de entrar en nna nueva fase, por virtud de los nuevos hallazgos de seis documentos exhumados de los históricos Archivos de Pontevedra, cuyos documentos reúnen todas las condiciones de autenticidad, por haher sido otorgados ante notario o fedatario público, en los que aparecen los nombres de Cristóbal de Colón, Juan de Colón y otras personas de la genealogía del Descubridor.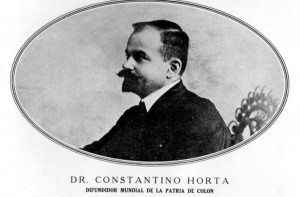 Para continuar, o más claro, para coronar la obra del historiógrafo La Riega, se ha constituido en galicia una comisión o junta de patriotas, formada o integrada por historiadores eruditos, literatos periodistas, arqueólogos, paleógrafos, etc., a la que se ha invitado a la Real Academia de la Historia, para que, sometiendo a un atento examen la labor histórica del lexicógrafo La Riega, dictaminen, después de adquirida la firme convicción de que Colón nació en Pontevedra, v eleven su dictamen a la docta Real Academia de la Historia, para que esta sabia corporación rectifique el error histórico de que Colón nació en Génova, proclamando urbe et orbi, ante la faz de las naciones, de que Colón nació en Pontevedra, o lo que es lo mismo, en España.
Para continuar, o más claro, para coronar la obra del historiógrafo La Riega, se ha constituido en galicia una comisión o junta de patriotas, formada o integrada por historiadores eruditos, literatos periodistas, arqueólogos, paleógrafos, etc., a la que se ha invitado a la Real Academia de la Historia, para que, sometiendo a un atento examen la labor histórica del lexicógrafo La Riega, dictaminen, después de adquirida la firme convicción de que Colón nació en Pontevedra, v eleven su dictamen a la docta Real Academia de la Historia, para que esta sabia corporación rectifique el error histórico de que Colón nació en Génova, proclamando urbe et orbi, ante la faz de las naciones, de que Colón nació en Pontevedra, o lo que es lo mismo, en España.