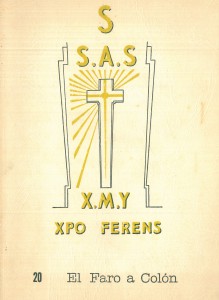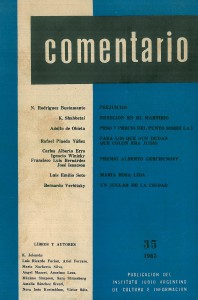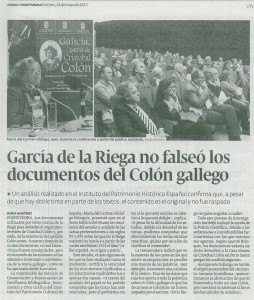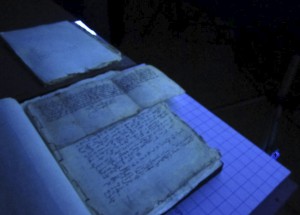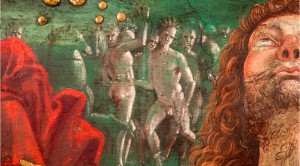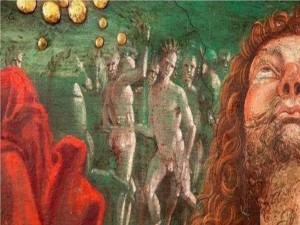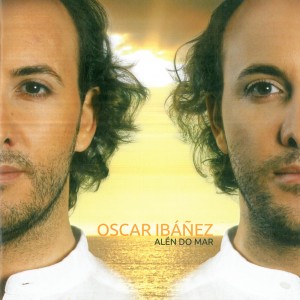CRISTOBAL COLON JAMAS OFRECIO SU EMPRESA A PORTUGAL
Artículos de Julio Tortosa Franco y carta al director de Antonio Fernández y Fernández
Los dos artículos hacen referencia y defienden la nacionalidad gallega de Cristóbal Colón
 AMBIENTE DE LAS CIUDADES ITALIANAS EN EL SIGLO XV
AMBIENTE DE LAS CIUDADES ITALIANAS EN EL SIGLO XV
“Lo único que primeramente debemos considerar, estudiando a Colón, es el medio ambiente, como decimos ahora, en que vive y crece. Hombre maravilloso, en quien se unen acción y pensamiento, fantasía y cálculo, el espíritu generalizador de los filósofos y el espíritu práctico de los mercaderes; verdadero marino por sus atrevimientos y casi un religioso por sus deliquios; poeta y matemático; el tiempo y el espacio en que nace y crece nos dan facilidades grandísimas para conocerlo y apreciarlo…
El Papa de un lado y el Emperador de otro; la nobleza mayor y la nobleza media; el mercader artista y el pueblo en oficios distribuido; los señores montados sobre su trono y sobre su corcel, así como los condotieros esparcidos por todas partes; una Monarquía española en Sicilia y Nápoles con un Ducado casi francés en Milán y Lombardía; los francos por las montañas del Norte y los griegos por las riberas mediterráneas navegantes, casi a la moderna, en Pisa y Génova, pero navegantes parecidos a los que pululaban por los tiempos en que se mezclaban las navegaciones con las piraterías por Venecia; discordias entre todas las ciudades convecinas, como Sienna y Pisa, como Pavía y Milán; tiranos entre las agitaciones de aquella vida en oleaje continuo, como Guinigos en Luca, como los Bentivolios en Bolonia, como los Esforzas en Lombardia; y dentro de todas estas cortes deslumbradoras asambleas elocuentes, repúblicas formadas de poetas y pintores, juegos a la manera helénica y torneos a la manera feudal, certámenes donde se recogían coronas frescas de laurel y vasos cincelados de oro, las paredes animándose con frescos cíclicos que parecían epopeyas vivas, el coro de los teatros antiguos repetido por melodiosas voces en las plazas y frente a las iglesias cristianas, las naves resucitando las teorías o procesiones clásicas de Atenas, yendo en socorro de las islas griegas o en busca de tierras consagrada por los siglos evangélicos a Jerusalén para enterrarse las ciudades en ella, el arte y la libertad unidos por hermosas nupcias, de las cuales provienen obras inmortales que honran a toda la Humanidad, esmaltan todo el planeta y nos glorificarán en todas las edades.
Poned un alma como el alma de Cristóbal Colón en una ciudad como Génova, durante el período último de la Edad Media, y os explicaréis las propensiones por la educación larga sobrepuestas a las naturales y nativas aptitudes…”. (Emilio Castelar. Historia del Descubrimiento de América).
Magnífico cuadro descrito por la extraordinaria pluma de Castelar, que nosotros hemos escogido de entre todos los autores porque nadie como él ha sabido plasmar con mayor acierto el ambiente pagano, mercantil y artístico de la Italia del siglo XV, demostrando con ello, sin proponérselo, la imposibilidad de que el alma mística y franciscana de Cristóbal Colón, animada de altos y nobles impulsos, rebosante de auténtico apostolado católico, pudiera ser fruto del ambiente licencioso de orgías y pendencia, de naturalismo y descreimiento de aquel siglo.
AMBIENTE DE PONTEVEDRA EN EL SIGLO XV
Poned, en cambio, un alma como la suya en la Pontevedra del siglo XV y encontraréis, como dice Castelar, la explicación del móvil de su empresa y del por qué su alma poética cantaba a la naturaleza y sembraba de cruces las tierras que iba descubriendo.
El Padre Samuel Eiján dice en su obra “Franciscanismo en Galicia”, entre otras cosas, lo siguiente: “Carecía nuestra tierra, al igual que toda Europa, de las delicadezas espiritualizadas del amor y sentimientos cristianos. Ni obsta aducir en contra la existencia de juglares en continua acción por pueblos y pueblos, toda vez que sus versos y sus cantos trovadorescos, exaltando profanos amores o hazañas bélicas, lejos de conjurarla, agravaban más bien situación tan poco estable, en la que contrastaba vivamente con el esplendor natural la indigencia del espiritualismo.
Semejante cuadro es el que contempla Basilio Alvarez, como en espera de algo sobrenatural que lo complete y realce, cuando he aquí que ve penetrar en el mismo al Padre Seráfico, y exclama: Sólo necesitábamos eso. Porque el pordiosero de Asís vale más que toda Europa y todo el mundo junto. Es la mayor cantidad de espíritu sangrando por los caminos en una envoltura humana. Es el ejemplo más sublime en predicación constante, a fin de que el heroísmo no sé, interrumpa. ¡Es la ternura!— Y aquel siglo de nuestra Galicia, tuvo un crisol: ¡San Francisco de Asís!”
Así se explica que desde mediados del siglo XIII aparezca como aurora de consuelo, la musa popular dando vida a un género de poesía que no es turbulenta ni nerviosista, sino que florece a la sombra de los templos, dándose a los aires en dulces notas, que esto son indígenas —observa Menéndez y Pelayo en su Antología de poetas líricos, T. III, p. XVII— no cabe duda; lo demuestra su misma ausencia de carácter bélico, la suave languidez de los afectos, el perfume bucólico que nos transporta a una especie de Arcadia relativamente próspera en medio de las turbulencias de la Edad Media Y, concluye: El ideal que esa poesía refleja es el que corresponde a un pueblo de pequeños agricultures dispersos en caseríos y que tienen por principal centro de reunión santuarios y romerías”.
La actuación de los hijos del Serafín de Asis es algo nuevo, insólito en la sociedad gallega. Basta ver sus templos construidos en los siglos XIII, XIV y XV —considerados hoy como preciosas joyas de arte— en donde labró sus mausoleos la gran mayoría de las familias nobles de la región para reconocer que los llamados apóstoles del pueblo habían llegado ya con su influencia a lo más alto. Pero lo más curioso fué el procedimiento hasta entonces sin actuación en las tierras de Galicia en las restantes de Europa: el ministerio permanente de la predicación por pueblos y lugares y para hacerla más atractiva empleaban el canto en sus excursiones. Sustituyeron el latín decadente por el uso habitual de las lenguas romances, generalizando así su práctica. Creó el Santo de Asís —nos dice Pardo Bazán— una escuela de elocuencia, que sacudía el yugo de las lenguas hasta entonces acatadas, declarándose romática e innovadora; que para manifestarse empleaba medios y hasta palabras desusadas en el pulpito, y tenía método propio y caracteres especiales…
Resumiendo, pues, estos tres elementos de innovación en la propaganda franciscana, o sea, el lenguaje popular, el canto y la oratoria sencilla y persuasiva, característicos de la Orden Seráfica, concíbese muy bien la influencia de los franciscanos en la Galicia medieval. “Juzgar —exclama Castelar— una sociedad férrea en que comienzan a gustarse los goces del espíritu y un pueblo verdaderamente oprimido que aguarda de labios inspirados promesas para su alivio en el mundo y su bienaventuranza en el cielo; una lengua popular naciente de sobrenatural virtud sobre las almas, al aire libre y el espacio abierto; plazas henchidas de auditorio fervoroso; un fraile joven que desde ambulante ambona,según llamaban entonces al pulpito, como desde una ara celestial, predica; y comprenderéis que llegue la electrización de quienes oyen hasta enajenarse y perder su voluntad tras el encanto de sus oidos y la sacudida de sus nervios como el poder de quien habla en una especie de fiebre intelectual, hasta conmoverlo y seguirlo…”
COMO INFLUYERON EN COLON LA ORDEN FRANCISCANA Y LAS LEYENDAS DE PONTEVEDRA
En estos cuadro queda reflejado con verdadero acierto los ambientes italiano y gallego en la época inmediatamente anterior al nacimiento de Colón. El ambiente italiano lo captó Castelar pensando en Colón genovés; el cuadro gallego lo describe el Padre Samuel pensando en San Francisco y en la historia de su Orden en Galicia, sin que por su pensamiento pasara una sola idea sobre Colón y sin embargo, poca preparación se necesita para comprender fácilmente que los efluvios franciscanistas de que estaba inundada toda Galicia y con ella Pontevedra, fueron los que impresionaron el alma de Colón de misticismo y apostolado.
Pero si la ingenua y expresiva poesía con que Colón canta las impresiones que su alma percibe al contemplar la belleza de las nuevas tierras; si el continuo caminar en busca de más islas y tierra firme que evangelizar; o el gesto católico de ir plantando cruces por doquiera iba pasando para enseñar a los indios cómo tenían que venerarla, así como irles inculcando el rezar colectivamente al aire libre en compañía de los españoles, tienen el sello inconfundible de la Seráfica Orden de Asís, su proyecto de descubrimiento debió engendrarse en la vitalidad que tienen para toda alma infantil y romántica las leyendas e historias de Pontevedra. Basta para ello imaginarnos a Cristóbal Colón asomado al atrio del monasterio de San Salvador de Joyo en las tardes radiantes de la primavera o en las grises del otoño, mirar ex- tasiado el incomparable panorama de los montes poblados de pinos y al pie la verde campiña sembrada de vides y maizales y las airosas palmeras reflejadas en el espejo de la bahía de Porto Santo, para comprender que su mente recordaba la tan popular tradición de Santa Trahamunda, “abogada de la saudade”, que siendo prisionera en tierra de moros la libertó el Señor llevándola a Pontevedra en una barca de piedra con una palma en la mano entre un concierto de campanas en la alborada de San Juan; y si dirigía la mirada a la ría, allí, la isla Tambo, como atalaya frente a Pontevedra, le mostraba el santuario de Nuestra Señora de la Gracia, la Reina de aquellos lugares donde se aplica el milagro de San Fructuoso, cuando hallándose “senbarquiero nen remador”, atravesó el mar sobre las olas. Y si dejaba la contemplación de estos bellísimos lugares cargados de celestiales leyendas para marchar por la mañana muy temprano al convento de los Franciscanos donde recibía la educación y estudios de Gramática y Latín, Matemáticas y Geografía, Dibujo y Caligrafía, al terminar de oír la misa y antes de empezar la clase, giraba su visita al mausoleo que guardaba los restos del Almirante de la Mar, D. Pay Gómez Chariño, héroe que con su nao capitana rompió las cadenas que interceptaban a los cristianos el paso por el río a la ciudad de Sevilla, cuando las fortalezas y murallas detenían la hueste que, acaudillada por San Fernando, la cercaban por tierra. Suspenso ante el mausoleo, fijos sus ojos en la inscripción: “El primeiro señor de Riatijo que ganó Sevilla siendo de moros y los privilegios des- ta villa” debió soñar que él también sería capaz algún día de lograr la hazaña de desatar las cadenas que cerraban el “Mar Tenebroso”.
No puede darse un ambiente más propicio para formar el alma y el carácter que mostró el futuro descubridor de un mundo. Si por el franciscanismo de su alma candorosa y poética logró identificarse perfectamente con las de Fray Antonio de Marchena, Fray Juan Pérez y la no menos franciscana de doña Isabel de Castilla, las leyendas de su tierra y los heroicos ejemplos de sus ilustres paisanos formaron la férrea voluntad del que está convencido que, contando con Dios y para su servicio, nada hay imposible para el hombre pleno de fe. Después, con el estudio y la experiencia de los viajes por mar, logró dar cuerpo científico a estos proyectos que acarició en su infancia, inspirados en la genial instuición del franciscano Raimundo Lulio.
A los diecinueve años, según se desprende del anagrama y el número 19 grabados en la cerradura de una de las arcas de libreros que dejó a su fallecimiento, entró en la mar para dirigirse a Lisboa, o bien a Francia o Flandes, al objeto de comprar los libros que luego, después de traducidos y multiplicados en copias manuscritas, había de vender en las ferias de Medina del Campo, o en otras plazas de la península hispánica, ejerciendo el oficio de librero y mercader de libros de estampa que ya no habría de abandonar hasta el año de 1491, en cuya fecha firmó el primer asiento para ir al Descubrimiento.
ORIGEN NOBLE DE COLON
Creemos sinceramente en el origen noble de la familia de Colón. Apoyamos nuestra opinión en el hecho de autorizarle los reyes a unir a las armas de Castilla y León “las de su antiguo linaje Asimismo avala nuestro aserto a la descripción que hacen de su persona los primeros cronistas, puesto que no parece factible a fines de la Edad Media que un plebeyo reúna las singulares circunstancias de poseer una señorial presencia y elegantes maneras; dotes de prudente reserva y elocuencia en el hablar; sabiduría en matemáticas y cosmografía y ser gentil latino; tacto para tratar con naturalidad e intimidad a la escrupulosa y soberbia nobleza de entinces y unirse solamente a mujeres de noble prosapia; dignidad y respeto para pedir la restauración de su honra y una gran veneración y amor por los reyes sus señores naturales; y, por último, darle un sentido misional y de apostolado al descubrimiento y una orientación política de factura imperial al proponer a los reyes que familias castellanas se avecindaran en las islas, única manera de trasplantar a las Indías el alma española. Todas estas circunstancias reunidas demuestran en Colón nobleza de sangre y alma de español.
PORQUE SALIO DE CASTILLA
Entró en Portugal huyendo de Castilla el año 1476, cuando las tropas castellanas derrotaron en Toro a las portuguesas acaudilladas por don Alfonso V, esposo y paladín de la princesa doña Juana la Beltraneja. La inmensa mayoría de gallegos y asturianos habían tomado partido por esta princesa; de aquí el que los hermanos Colón, gallegos e hidalgos, fueran adictos a esta causa, por cuya razón hubieron de refugiarse en Portugal, donde ya tenían amistades y tratos con portugueses y genoveses debido a su profesión de libreros. Mucho se ha especulado por la erudición genovista sobre las amistades de Colón con genoveses en Portugal y en España, cogiendo por los pelos esta verdad para justificar afinidades de patria; pero basta con leer el testamento de su hijo Fernando para dar con la causa que justificaba el trato con genoveces, ya que de manera terminante dice: “porque en cada lugar ha de comprar libros y llevallos de uno a otro le seria dificultoso, si no se socorriese a los genoveses; digo que en cualquier lugar destos sepa si hay genoveses mercaderes…” Esta elocuente explicación, así como más conocedor de los mercados del libro, nos releva de otros razonamientos.
Debió conocer Colón con anterioridad a 1476 a la familia Perestrello, pues no se explica de otra manera el hecho de enamorar y casarse después con la noble Felipa Monir, eí mismo año de avecindarse en esta nación, y, por otra parte, no es posible trabar amistad ni aun siquiera dialogar con una joven, estando ésta recluida en un convento, si no se tienen buena amistad y autorización de la familia.
POR QUE SALIO SECRETAMENTE DE PORTUGAL
Casó con Felipa Monir de Perestrello a fines de 1476. Era Felipa, por línea paterna, prima hermana de los hijos de don Pedro Noronha, los que a su vez eran sobrinos del conde de Barcelos, después duque de Braganza, y por línea materna, su abuelo fué el secretario del gran condestable, padre de Beatriz, primera mujer del duque por cuya razón los Monir Perestrello estaban ligados con fuertes lazos políticos a la Casa de Braganza. Por su matrimonio quedaba también Colón ligado a la casa del Duque. Este interesantísimo dato, que fué mencionado por los eruditos Texeira de Aragao y G. de la Rosa, es necesario tenerlo en cuenta, porque justifica plenamente y a satisfacción el hecho de que cuando subió al trono, en septiembre de 1481, don Juan II, fueron considerados la casa ducal de Braganza y sus amigos como enemigos irreconciliables del rey, por lo que Colón, siendo ya viudo de Felipa, al desencadenar aquél, en 1482, la cruel persecución contra la casa ducal y sus partidarios, tuvo que tomar precipitadamente a su hijito y salir de Portugal a pie por caminos menos frecuentados, a fin de evitar que lo descubrieran y ser detenido. Así fué cómo llegó a la Rábida, indigente y agotado por las caminatas y el calor, demandando pan y agua para su hijito y para él. Esta huida por la persecución de don Juan, la justificará después el salvoconducto que le envía a Sevilla dándole seguridades por si tiene algún recelo de su justicia civil y criminal.
De su estancia en Portugal, pocos datos poseemos, pero no creemos tengan importancia los que no hemos podido lograr, ya que siguiendo la ilación de los hechos, conforme los documentos auténticos los muestran, Colón siguió allí ejerciendo su profesión de librero —que después continuaría en España, como lo atestigua Bernáldez—-, haciendo la vida tranquila del comerciante que había creado un hogar feliz, felicidad que se vio aumentada con la llegada del hijo primogénito, al que le impuso el castellanismo nombre de Diego, hecho que nada tiene de particular en un padre gallego, pero en cambio lo tiene y mucho en un padre genovés, puesto que Diego es la forma castellana de Jacobo italiano, según afirman los genovistas, por cuya razón es imposible que un genovés que no conoce Castilla bautice a su hijo con la forma castellana de un nombre italiano. Fallecida Felipa, en fecha que aún no ha podido fijarse, aunque está fuera de duda acaeció antes de la salida de Portugal, el único hecho extraordinario que merece analizarse e investigarse hasta el agotamiento es la falsedad de la oferta de la empresa al rey portugués.
IMPOSIBILIDAD DE OFRECER LA EMPRESA AL REY PORTUGUES
Hemos expuesto con la lógica que se desprende de los hechos, las circunstancias de encontrarse el futuro almirante en situación de alta traición al subir al trono don Juan II, por esta causa no es posible, que don Juan dialogara con un enemigo y mucho menos que Colón se atreviera a acercarse al trono. Pero hay otro hecho importantísimo con el que toda la Crítica está de acuerdo y nosotros también, cual es la imposibilidad, aun siendo amigó del Rey, de que éste pudiera entender en el negocio del descubrimiento antes de 1484, por cuyo motivo la Crítica siguiendo en esto, como en todo, a Bartolomé de las Casas, da para el ofrecimiento la data de 1484, o principios de 1485. Nosotros, siguiendo fieles a nuestro propósito de poner al descubierto las falsedades de las Casas, vamos a rectificar esta importante data demostrando con los documentos y testimonios que el Almirante llegó a La Rábida en 1482, en la primavera, con toda seguridad.
SU LLEGADA A LA RABIDA EN 1482
En la joya documental conocida por “Hoja suelta de fines de 1500”, Cristóbal Colón empieza así: “Señores: ya son diez y siete años que yo vine servir estos Príncipes con la impresa de las Indias: los-ocho fui traído en disputas…”. Restando del año 1500 diez y siete años nos retrotraemos al año 1483, y si restamos delaño 1491, fecha del primer asiento, los ocho años de disputas nos lleva al año 1483, fija por tanto el Almirante de manera inequívoca la fecha de 1483 como la del comienzo del ofrecimiento de su empresa a la
Corte de las Españas. Los hijos, en el interrogatorio de preguntas al Rey Católico en el pleito, dicen en la primera : “Primeramente quando el Almirante su p’adre vino a estos vuestros regnos y se ofreció que descubriría estas tierras; Vs. -45. lo tenían por imposible y por cosa de burla; y en la segunda. “iten quel dicho Almirante anduvo más de siete años suplicando a V. A. que tomase asiento con él y favoreciese la negociación y que descubriría las dichas Indias, y V. A. lo sometió a los arcobispos de Sevilla y Granada que platicaron con el dicho Almirante para ver si traya camino lo que dezia”. Más de siete años suplicando, hacen los ocho en disputas, Jos que restados al año 1491 nos llevan a 1483, confirmando los hijos la data dada por,el padre. Ahora bien, empezar el servicio a los Reyes no es llegar a Castilla; este hecho lo confirman el físico Alonso Vélez y Fernando Valiente. El primero al describir un niñico que era niño, emplea el mismo grafismo que empleamos los andaluces para designas a niños menores de cinco años. Diego nació en los años 1477- 78, tenía por tanto, a mediados de 1482 cuatro años y medio o cinco, edad que cuadra perfectamente con la expresión del físico. Alonso Vélez y Fernando Valiente coinciden en manifestar que Cristóbal Colón antes de marchar a la Corte vivió mucho tiempo en La Rábida y lo mantenían los frailes. Mucho tiempo no puede ser menos de un año; luego si marchó a la Corte en 1483, llegó a La Rábida en 1482, fecha, por cierto, coincidente con la iniciación de la persecución de D. Juan II.
FALSEDAD DE LA TRAICION DEL REY DE PORTUGAL
Con estos documentos y testimonios, queda plenamente demostrado que el Almirante volvió a España desde Portugal el año 1482. Con la identificación de esta importantísima data, resalta la falsedad del ofrecimiento de la empresa de Indias al rey de Portugal, ofrecimiento relatado con todo lujo de detalles por el falsario y antiespañol Bartolomé de las Casas en su doble obra “Historia de Indias” y “Vida del Almirante”, para lo que hace entrar al almirante en Castilla el año 1484 o principios de 1485, porque sabía perfectamente que antes de esta fecha era imposible justificar los tratos con don Juan II. Por esta razón, Las Casas falsea la verdad a sabiendas, haciendo de Colón un apátrida que va ofreciendo su empresa a la Corte que primero crea en él; pero lo más significativo en las Casas es su deliberado propósito de denigrar a los españoles allí donde los encuentra, ya estén dentro de España o fuera de sus fronteras; ya sean encomenderos o nada tengan que ver con los indios, como lo demuestra esta leyenda inventada por él de la traición inferida a Colón por el Rey portugués motivada por consejo del influyente español doctor Calzadilla, Obispo de Ceuta, llenando así de vilipendio la memoria de este ilustre cosmógrafo por el solo hecho de haber nacido en España.
(Cortesía del Exmo. Señor Embajador de España» Dr. Alfredo Sánchez Bella).
CARTAS AL DIRECTOR
Vigo, 25 de Febrero de 1958.
Sr, D. Fernando Arturo Garrido Secretario Tesorero del Comité Ejecutivo del Faro de Colón Ciudad Trujillo D. N. República Dominicana.
Muy. Sr. mío:
He recibido a su debido tiempo el recorte de una revista que Ud. tuvo la amabilidad de enviarme, titulado “Interpretación de las Iniciales de la Firma de Cristóbal Colón” y cuyo autor es D. José C. López Jiménez.
Después de agradecerle su atención, paso a hacerle algunas consideraciones sobre este trabajo: primeramente diré que me alegra el que otra persona participe de la idea de que la interpretación de las siglas es cristiana y que las tres eses se refieren a la Santísima Trinidad.
Al examinar el título vemos que reza: “Interpretación de las Iniciales de la Firma…”. O sea, que el concepto genérico es que las siglas son todas iniciales, y los puntos de abreviatura. Esto se comprueba porque al copiarlas pone un punto a continuación de cada letra de las siglas, lo que coincide con el concepto que expresa el título del trabajo.
Observará Ud. en cualquier fascímil de las siglas, que todas están perfectamente ejecutadas, que los puntos no están ni son los colocados tal como los presenta el señor López Jiménez, o sea:
S. .S.
S. A. S. en vez de poner .S. A .S. o sea, un punto a cada lado de las eses, y las X, M. Y, sin ellos.
X. M. Y. X M Y
Esto de los puntos es fundamental, pues tal como los coloca el Sr. López Jiménez no coinciden, ni en número ni en posición, con los de las siglas del Almirante, perdiendo, además, su carácter simbólico, para pasar a ser simples puntos de abreviatura.
Interpreta bien que las tres eses representan a la Santísima Trinidad, pero para reforzar este significado da a la A una significación distinta a la nuestra y que no conside- deramos necesaria por estar sobradamente justificado el símbolo de la Trinidad con los puntos, que el Sr. Jiménez ni coloca en su sitio ni interpreta.
Sitúa Colón los puntos que acompañan a las eses, uno a cada lado de dichas letras y hacia la mitad de la altura de ias mismas, y no en la parte baja, lo cual es sin duda para que no se confundan con los de abreviatura.
.S.
.S. A .S.
X M Y
:Xpo FERENS./
Colón jamás puso puntos a las X M e Y como se los coloca el señor López Jiménez, precisamente para que no se confundan con los otros.
Estoy conforme con la interpretación de la X y la M que hace en el artículo que comentamos el Sr. Jiménez, pero no con la Y griega, que transforma en J para hacer la trilojía Jesús, María y José, sin razón alguna. Aún en el caso de Josephos no existiría esta razón, pues fué introducido en España por el cardenal Cisneros y, de no ser posterior a esta forma de firmar de Colón, no cabe tuviese la popularidad suficiente para adoptarla éste.
No me extraña el que muchos piensen que parece una irreverencia el colocar a Isabel al lado de las Divinidades, pero, a mi modesto entender, hemos de tener en cuenta que Colón dice que “Dios la escogió como muy amada hija y heredera de las Indias”, por lo que se justifica tal colocación a su lado.
La significación de los dos puntos (:) iniciales, y el punto y raya (./) final, aún no me he atrevido a darla a conocer por no disponer de datos suficientes para fundamentarla. Colón pone estos signos con tan sistemática constancia en su firma, que no queda más remedio que atribuirles algún significado : Xpo FERENS./. Los dos puntos iniciales, creemos equivalen a “es” y el punto y raya final a “nada más”. Para atribuir a estos signos tal significación nos basamos en la que se le da en aritmética, cosa que no conocería Colón sobradamente. En cuanto al punto y raya aun hoy es- costumbre cuando se quiere dar por zanjado cualquier asunto- to, o sea, decir “y nada más” exclamar ¡ punto y raya ! Con esto la significación completa de las siglas sería: Almirante (por la A. central) rodeado, amparado, defendido por la Santísima Trinidad, Jesús, María e Isabel es Cristóbal Colón y nada más o nadie más. De todas maneras confieso que me parece un tanto atrevida y rebuscada esta interpretación, por lo que no me he decidido a lanzarla a la crítica.
El día 15 de febrero he recibido las revistas que Ud. me envió en 12 de Diciembre, así como los libros, ¡muchísimas gracias! Desde luego, creí que por el hecho de que en Vigo suelen hacer escala la mayor parte de los trasatlántico los envíos llegarán mucho antes, sin embargo parece que no es así.
Con esta fecha le remito dos ejemplares de cada uno de mis nuevos trabajos sobre Colón, titulados: Colón en la Corte Española y Colón en La Rábida. Los demás aun no han salido de la Imprenta, en cuanto estén impresos tendré mucho gusto en remitírselos.
Sin otro particular por el momento y con repetidas gracias por su atención le saluda cordialmente, s. s. s.
q. e. s. m.
Antonio Fernández Fernández
Ingeniero Industrial
Príncipe 49 – 2o. VIGO -ESPAÑA